Por la mañana,
llego al teatro para comenzar a calentar la voz y el cuatro
antes de la función de Salir al Mundo:
me siento en la puerta de la Casa de Cultura,
y comienzo a cantar:
Curripití, ay qué dolor, mañana por la mañana,
Curiipití, curripitá, se embarca la vida mía
malhaya la embarcación y el piloto que la guía
curripití, curripitá, que por el puerto no hay novedad.
De detrás de una de las columnas de la entrada
asoma la cabeza un hombre
que evidentemente ha estado sentado ahí,
en el suelo
a las puertas de la Casa de Cultura.
Es un hombre de la calle,
pordiosero,
está completamente borracho
y me observa con mirada desorbitada.
Sigo cantando:
Los pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo,
nos levantamos a un tiempo los pajaritos y yo.
Ellos a cantarle al alba, y yo a llorar mi tormento,
los pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo...
El hombre de la calle llora,
se tumba sobre sus rodillas
alza el rostro y los brazos al cielo y grita
“Gracias, Padre,
¡Que Dios la bendiga! Que Dios la bendiga!"
Ahora es él quien me hace llorar a mí,
que ya no puedo seguir cantando.
El hombre se levanta del suelo
y se va caminando,
tambaleando en su borrachera
hacia la calle,
y yo me voy tambaleando
en mi sentir,
hacia el Teatro.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
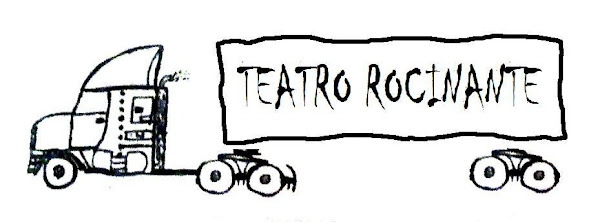

2 comentarios:
Pequeños regalitos, pero grandes satisfacciones que dá el teatro; no luc's? (que envidia).
Ese tipo de situaciones no son del teatro por si mismo: el arte, o cualquier manifestación de la belleza del mundo proviene de Dios, y la inspiración del que da y del que recibe es el regalo divino. Aquel señor, aun a pesar de -o precisamente por- su borrachera, tuvo la sensibilidad de percibir la gracia de Dios en el canto de mi hermana. Dios esta contigo Lucia, no lo olvides.
Publicar un comentario